Pasión
Marcos, una especie de genio pachorro de lámpara mágica, y yo llevábamos un mes de travesía por el viejo continente cuando se subieron unos italianos al compartimiento de tren en el trayecto que nos llevaba desde Budapest hasta Venecia. La verdad es que a esa altura, los trenes, cuando los viajes no eran nocturnos y aprovechábamos para dormir, se hacían bastante aburridos; ni bien uno de ellos terminó de hojear el Corriere dello Sport se lo pedí prestado en lo que sería mi primer cruce con cuestiones que tuvieran que ver con la segunda madre patria de los argentinos o la madrastra o la abuela que malcría..., con Italia, quiero decir.
Nos esperaban de uno a tres días en la ciudad de las góndolas y los canales, dependiendo de cuánto nos gustara, de allí iríamos a la seductora Florencia y después Roma en donde el Turco se uniría al grupo (en una historia que algún día merece ser contada).
No se me hizo muy difícil entender el diario italiano, no porque maneje muy bien ese idioma sino porque en cuestiones deportivas todo parece universal. En las primeras páginas del periódico había un pequeño cronograma de los partidos amistosos que iban a jugar en la península los equipos que se encontraban de preparación y, para mi sorpresa y alegría, unos cuatro días después, como consecuencia del pase de Batistuta a la Fiorentina, el glorioso Boca Juniors, mi Boquita, iba a jugar en Florencia. El partido iba a ser el 24 de agosto, justo un día después de mi cumpleaños y ese iba a ser mi regalo, único e inimaginable.
Pasaron tres días en Venecia y nos fuimos a esa ciudad con nombre de mujer en donde lo primero que haríamos sería comprar las entradas para la cancha, el precio era saladito para turistas de comer poco y caminar mucho, lo más accesible eran las populares pero no me animaba a ir a un estadio tan lejano a meterme entre la hinchada visitante, “en la platea voy a estar más seguro”, pensé.
Ese día nos cruzamos un par de camisetas de Boca caminando por la calle que me saludaban al ver cómo lucía el gorrito auriazul que me había llevado. Tomamos un colectivo con ansiedad de sonrisa grande y nos bajamos a unas cinco cuadras.
En un momento me puse a buscar el Riachuelo y Caminito por todos lados, porque lo que estaba pasando no lo podía creer; estaríamos a dos cuadras del estadio cuando empezamos a entender qué era lo que se estaba cantando. “Dale Boca, dale Booo... y dale Booo y dale Booo, dale Boca, dale Booo…”. Me emocioné. Cuando entré me di cuenta de mi error al comprar las entradas, un grupito de trescientos hinchas con camisetas mezcladas de Boca y Argentina y con banderas varias gritaba desde la popular. Esos trescientos eran más que los miles de italianos porque en cada canto, en cada grito se multiplicaban.
Cuando este fin de semana miraba por la tele cómo unos pocos cientos de argentinos eran mucho más que nueve mil quinientos australianos, me acordé de eso y de tantas otras cosas parecidas que no vale la pena detallar y yo estoy seguro que si alguna vez se hubiera encauzado toda esa pasión que mi pueblo tiene (por más que algunos se la hayan llevado lejos), nuestro presente sería envidiable, pero no, lamentablemente no. Aunque no por eso yo deje de soñar que algún día... pueda ser.
Nos esperaban de uno a tres días en la ciudad de las góndolas y los canales, dependiendo de cuánto nos gustara, de allí iríamos a la seductora Florencia y después Roma en donde el Turco se uniría al grupo (en una historia que algún día merece ser contada).
No se me hizo muy difícil entender el diario italiano, no porque maneje muy bien ese idioma sino porque en cuestiones deportivas todo parece universal. En las primeras páginas del periódico había un pequeño cronograma de los partidos amistosos que iban a jugar en la península los equipos que se encontraban de preparación y, para mi sorpresa y alegría, unos cuatro días después, como consecuencia del pase de Batistuta a la Fiorentina, el glorioso Boca Juniors, mi Boquita, iba a jugar en Florencia. El partido iba a ser el 24 de agosto, justo un día después de mi cumpleaños y ese iba a ser mi regalo, único e inimaginable.
Pasaron tres días en Venecia y nos fuimos a esa ciudad con nombre de mujer en donde lo primero que haríamos sería comprar las entradas para la cancha, el precio era saladito para turistas de comer poco y caminar mucho, lo más accesible eran las populares pero no me animaba a ir a un estadio tan lejano a meterme entre la hinchada visitante, “en la platea voy a estar más seguro”, pensé.
Ese día nos cruzamos un par de camisetas de Boca caminando por la calle que me saludaban al ver cómo lucía el gorrito auriazul que me había llevado. Tomamos un colectivo con ansiedad de sonrisa grande y nos bajamos a unas cinco cuadras.
En un momento me puse a buscar el Riachuelo y Caminito por todos lados, porque lo que estaba pasando no lo podía creer; estaríamos a dos cuadras del estadio cuando empezamos a entender qué era lo que se estaba cantando. “Dale Boca, dale Booo... y dale Booo y dale Booo, dale Boca, dale Booo…”. Me emocioné. Cuando entré me di cuenta de mi error al comprar las entradas, un grupito de trescientos hinchas con camisetas mezcladas de Boca y Argentina y con banderas varias gritaba desde la popular. Esos trescientos eran más que los miles de italianos porque en cada canto, en cada grito se multiplicaban.
Cuando este fin de semana miraba por la tele cómo unos pocos cientos de argentinos eran mucho más que nueve mil quinientos australianos, me acordé de eso y de tantas otras cosas parecidas que no vale la pena detallar y yo estoy seguro que si alguna vez se hubiera encauzado toda esa pasión que mi pueblo tiene (por más que algunos se la hayan llevado lejos), nuestro presente sería envidiable, pero no, lamentablemente no. Aunque no por eso yo deje de soñar que algún día... pueda ser.
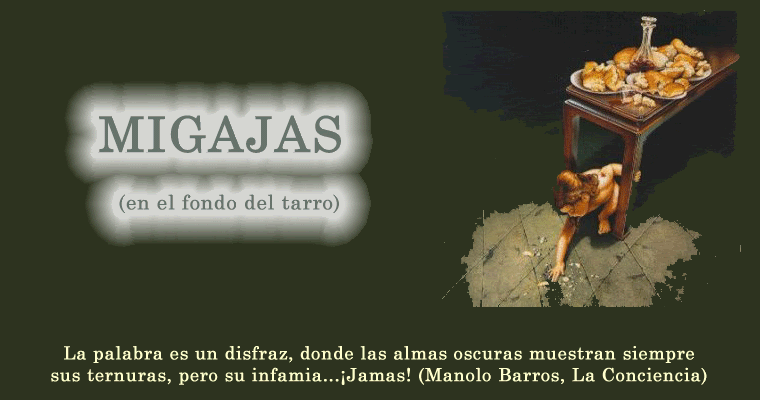




0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home