El Ingeniero II
<<<<< anterior
En ésta universidad alejada del mundo, no era común recibirse en el tiempo mínimo exacto que duraba la carrera, de hecho Lisandro fue el segundo alumno en conseguir éste logro, el otro, había sido el Inglés, exactamente un año antes.
Para quienes venían de lejos, el mayor escollo era resistir la tentación permanente de abandonar tanto sufrimiento y volver a sus casas, sus familias, sus tierras, sus costumbres. Lisandro, durante el primer año de carrera no fue ajeno a esto, a diario caminaba hacia la gris terminal de ómnibus pensando en que no volvería a la pensión de estudiantes y con el deseo de que nadie más supiera de él en el pueblo.
Coqueteaba con la boletería mientras arrugaba con el puño la plata para el pasaje que guardaba en el bolsillo, pero vaya a saber por qué, siempre volvía, aunque lo hiciera con el paso más lento y la cara bañada en lágrimas que intentaba disimular restregando sus ojos con el puño un par de cuadras antes de llegar a la pensión, porque “los hombres, no lloran”.
Un día sintió que la tolerancia y el estoicismo se le habían acabado, se levantó de su vieja y chirriante cama y salió corriendo hacia la estación de colectivos, la puerta no estaba abierta lo suficiente y se golpeó fuertemente el brazo, pero eso no lo detuvo; en el camino aparecieron lágrimas silenciosas, aunque nada tenían que ver con ese golpe. Frente a la ventanilla de la empresa de ómnibus, sacó los billetes y pidió un boleto de ida hasta su pueblo natal. Mientras esperaba sentado en un viejo y desvencijado banco de madera, que el colectivo llegara masajeándose lentamente el brazo golpeado y con los ojos atornillados al suelo, el Inglés se acomodó a su lado; nadie sabe cómo empezó la conversación, pero continuó hasta que las gargantas secas se transformaron en abrazos y lágrimas sin vergüenzas, el colectivo, en tanto, se fue con un pasajero menos, con un asiento vendido que nadie ocupaba.
A partir de allí, el Inglés y Lisandro se hicieron inseparables, juntos estudiaban, planificaban, charlaban, salían y reían, entonces el tiempo dejó de caer suave como una pluma en el aire y empezó a transcurrir a una velocidad normal.
Cuando Lisandro se recibió, el Inglés ya había abandonado el pueblo, sus méritos lo habían llevado lejos, hasta las grandes ciudades, habitadas por gigantes de cemento y terminales de ómnibus en donde nadie puede encontrarse con nadie y el consejo de un desconocido sería visto como una impertinencia; desde esa geografía tan diferente, estuvo pendiente de aquella maldita última nota de su amigo como si fuese propia y festejó a solas, ni bien el padre de Lisandro lo llamó para contarle la noticia, con un grito que esperaba pudiese atravesar las distancias.
En ésta universidad alejada del mundo, no era común recibirse en el tiempo mínimo exacto que duraba la carrera, de hecho Lisandro fue el segundo alumno en conseguir éste logro, el otro, había sido el Inglés, exactamente un año antes.
Para quienes venían de lejos, el mayor escollo era resistir la tentación permanente de abandonar tanto sufrimiento y volver a sus casas, sus familias, sus tierras, sus costumbres. Lisandro, durante el primer año de carrera no fue ajeno a esto, a diario caminaba hacia la gris terminal de ómnibus pensando en que no volvería a la pensión de estudiantes y con el deseo de que nadie más supiera de él en el pueblo.
Coqueteaba con la boletería mientras arrugaba con el puño la plata para el pasaje que guardaba en el bolsillo, pero vaya a saber por qué, siempre volvía, aunque lo hiciera con el paso más lento y la cara bañada en lágrimas que intentaba disimular restregando sus ojos con el puño un par de cuadras antes de llegar a la pensión, porque “los hombres, no lloran”.
Un día sintió que la tolerancia y el estoicismo se le habían acabado, se levantó de su vieja y chirriante cama y salió corriendo hacia la estación de colectivos, la puerta no estaba abierta lo suficiente y se golpeó fuertemente el brazo, pero eso no lo detuvo; en el camino aparecieron lágrimas silenciosas, aunque nada tenían que ver con ese golpe. Frente a la ventanilla de la empresa de ómnibus, sacó los billetes y pidió un boleto de ida hasta su pueblo natal. Mientras esperaba sentado en un viejo y desvencijado banco de madera, que el colectivo llegara masajeándose lentamente el brazo golpeado y con los ojos atornillados al suelo, el Inglés se acomodó a su lado; nadie sabe cómo empezó la conversación, pero continuó hasta que las gargantas secas se transformaron en abrazos y lágrimas sin vergüenzas, el colectivo, en tanto, se fue con un pasajero menos, con un asiento vendido que nadie ocupaba.
A partir de allí, el Inglés y Lisandro se hicieron inseparables, juntos estudiaban, planificaban, charlaban, salían y reían, entonces el tiempo dejó de caer suave como una pluma en el aire y empezó a transcurrir a una velocidad normal.
Cuando Lisandro se recibió, el Inglés ya había abandonado el pueblo, sus méritos lo habían llevado lejos, hasta las grandes ciudades, habitadas por gigantes de cemento y terminales de ómnibus en donde nadie puede encontrarse con nadie y el consejo de un desconocido sería visto como una impertinencia; desde esa geografía tan diferente, estuvo pendiente de aquella maldita última nota de su amigo como si fuese propia y festejó a solas, ni bien el padre de Lisandro lo llamó para contarle la noticia, con un grito que esperaba pudiese atravesar las distancias.
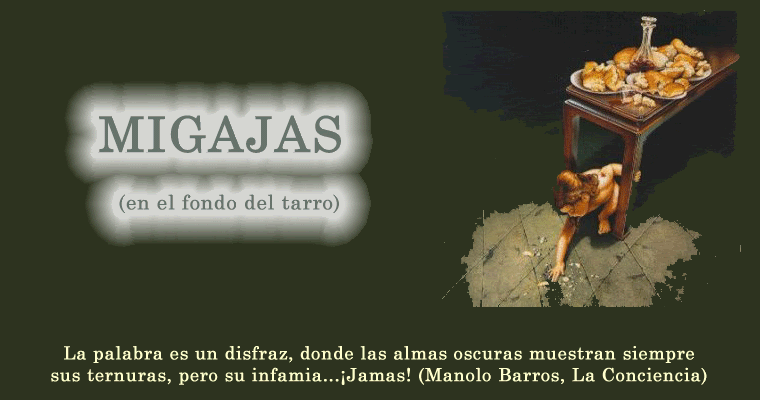




0 Comments:
Publicar un comentario
<< Home